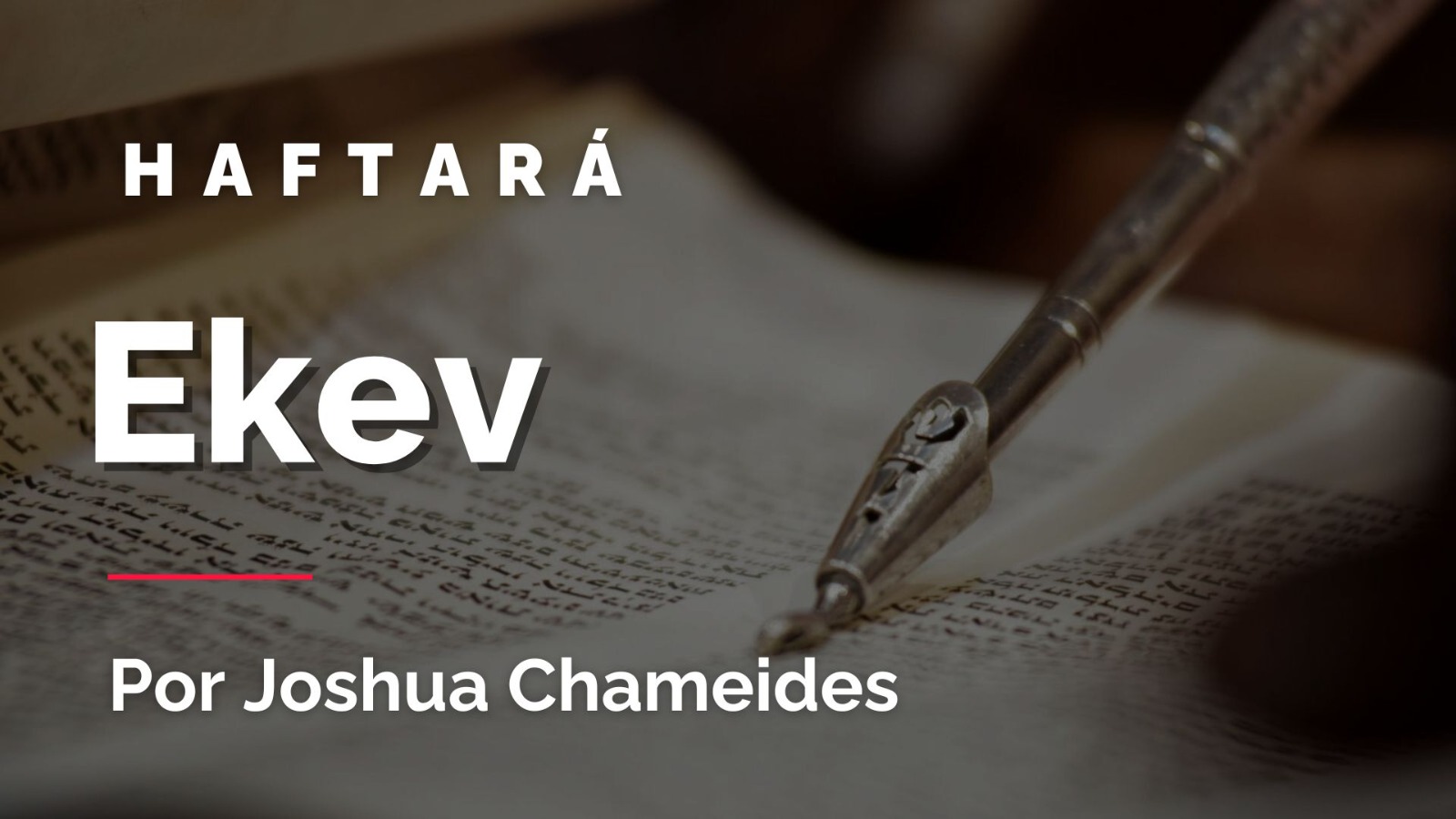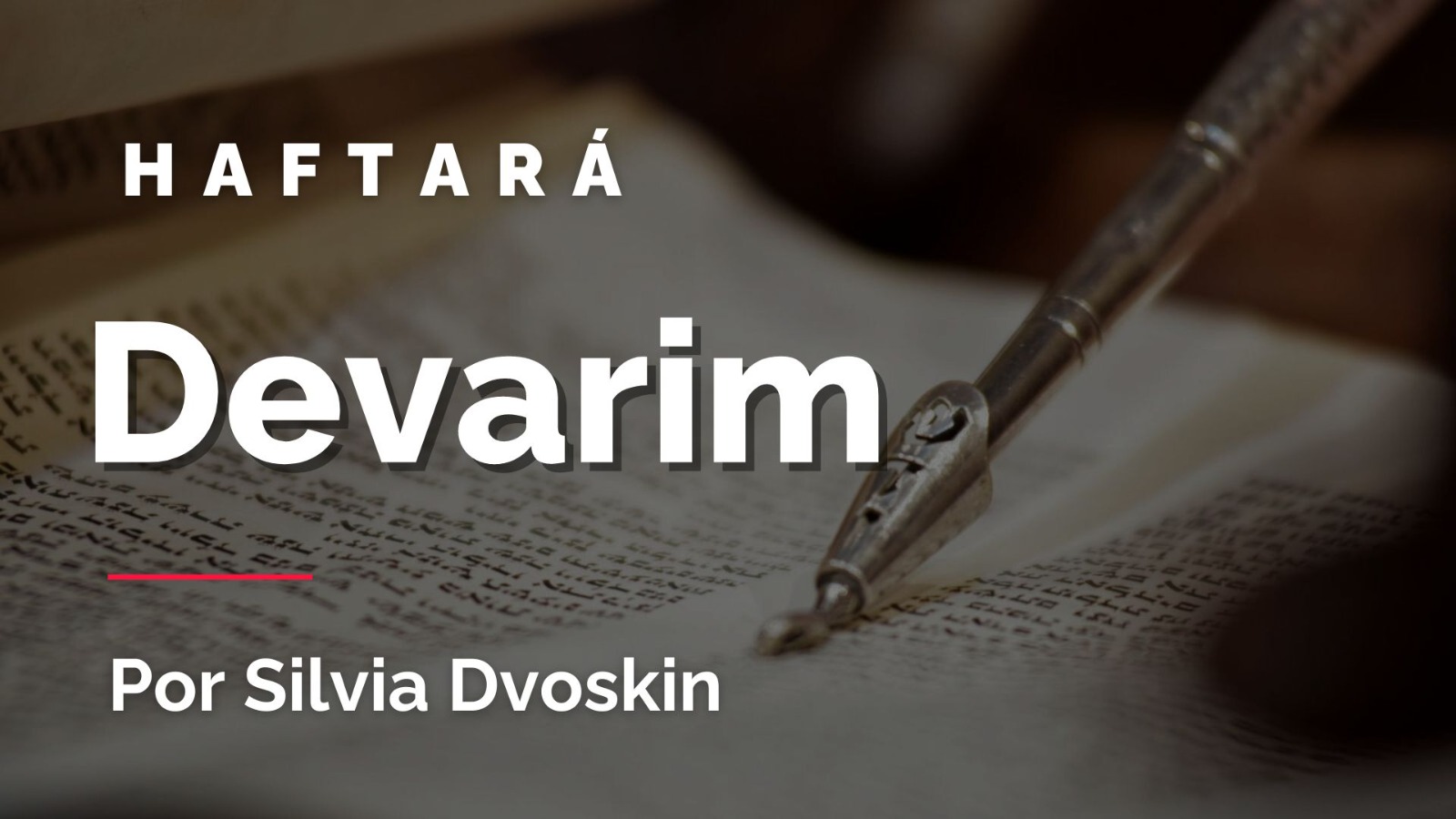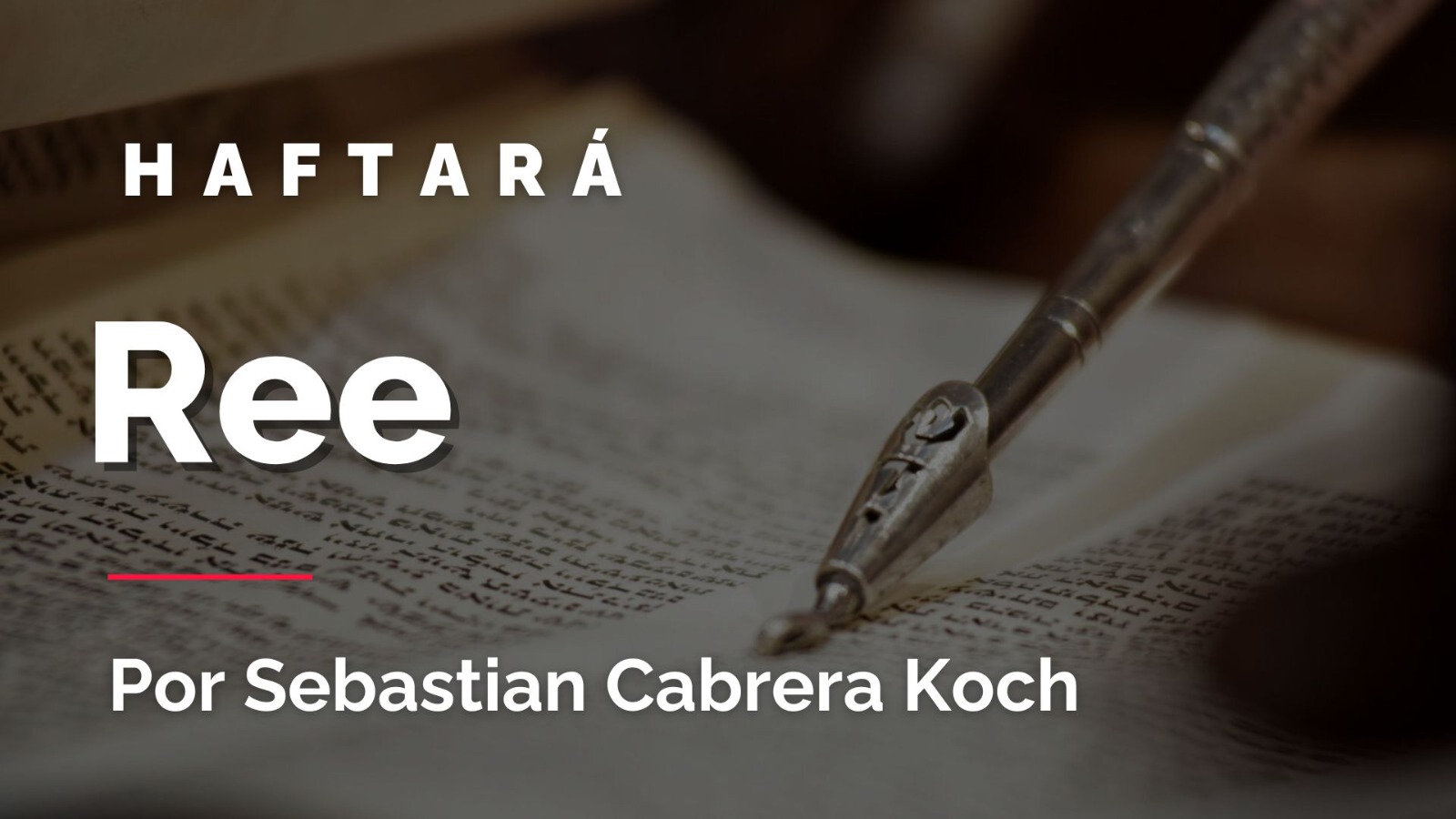
El libro disruptivo en la pared del mundo
Comentario a Isaías 54:11-55:5
Hay relatos, imágenes, lugares y hasta pensamientos a los que siempre regresamos, porque los llenamos de significado, nos inspiran, y nos reconectan con lecciones y enseñanzas que atesoramos.
Esta semana, el reencuentro con “El Castillo”, del artista mexicano Jorge Méndez Blake, volvió a movilizarme por su simpleza e imponencia.
A simple vista, la obra parece ser tan sólo una pared compacta de ladrillos, de varios metros de longitud.
Justo en la mitad del muro, como un oleaje, los ladrillos se levantan y vuelven a bajar, alterando la horizontalidad: un libro de Kafka en la base, en la primera hilera de ladrillos, provoca que la parte central de la estructura se deforme, como una especie de ruptura.
Imagínense por un instante: sólo un libro, diminuto en comparación con la pared inmensa, produce la ondulación visible y relevante en toda la estructura. “Eso” es toda la obra. En palabras del autor, simboliza “cómo una cosa pequeña puede transformar algo muy grande”.
Con la propuesta de ese concepto, transitamos la tercera de las siete semanas posteriores a Tishá BeAv, siete semanas hasta Rosh haShaná donde las palabras del libro de Isaías fortalecen a un Pueblo que busca consuelo ante la destrucción, el dolor y el exilio.
La lectura semanal conecta además con otra historia quizás muy bien conocida: la porción de los Profetas que corresponde a haftará Ree también es parte de la haftará Noaj.
Ahora resulta más sencillo entender dónde se unen: ambas haftarot nos ubican en un momento de quiebre, dramático, confuso.
Y es justamente Rabi Shlomo Itzjaki, RaShI, (1040-1105), el genial exégeta francés, quien arroja luz al asunto describiendo la devastación que enfrenta la generación del Diluvio con una palabra de difícil traducción.
Rabi Shabtai Bass (1641-1718) en su compilación conocida como Sifté Jajamim, nos ilustra que “el término utilizado por RaShI es Androlomusia* ”. Este vocablo, rara vez utilizado por el Midrash o los comentarios clásicos, es una palabra griega que “en general significa represalia colectiva e indiscriminada”; indica que “cuando el hombre (el “andros”) es consumido, tanto el bien como el mal sufren juntos”. Ante el caos, lo que nos duele, nos duele a todos.
Así, la profecía de Isaías que nos reúne esta semana nos pone en la piel “del momento después” de la destrucción, animándonos a dejar de estar cabizbajos, con la certeza que llegará el momento en que los Bnei Israel volveremos a vivir días de esplendor: un día nuestras casas se embellecerán con gemas, zafiros y más piedras preciosas, nuestros hijos crecerán en paz, habrá justicia y estaremos a salvo, sin temor ni incertidumbre.
Porque lo que nos enseña nuestra historia, es que aún en el caos y la confusión total, aunque nos falten respuestas ante tantas preguntas, no perdemos la esperanza.
Donde estemos, podemos ser el libro en la base de la pared de ladrillos. Ser ese libro, en principio tan pequeño, que genera un desnivel sutil e imperceptible en esa primera fila, pero termina produciendo un efecto gigante.
Me conmueve pensarnos como Libros, y que nos volvemos disruptivos en la pared que nos pone el mundo. Frente a la androlomusia de cada época, seguiremos comprometidos con los principios que nos guían, porque los Bnei Israel somos resiliencia, solidaridad, educación, creatividad, fuerza y alma.
Este es, sin duda, el mensaje de Israel para todo el mundo.
Shabat Shalom amigos!
A casi 11 meses del 7 de octubre, una vez más, a este dolor infinito lo transformaremos en fortaleza.
Seba Cabrera Koch